Fecha: 30 de abril de 2025
Lugar: Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona. Carrer de la Fortuna s/n. Cerdanyola del Vallés.
Coordinadores: Carme Molinero y Pere Ysàs.
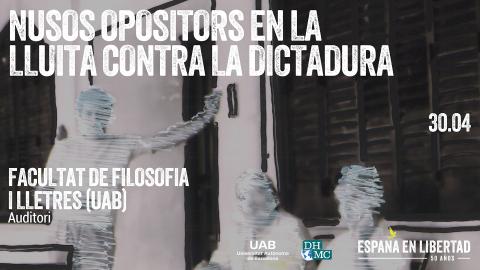
Estas jornadas se enmarcan en el ciclo de coloquios "De la dictadura a la democracia", coordinado por la catedrática de Historia Contemporánea Carme Molinero (UAB).
En el marco del conjunto de Jornadas que se celebraran en distintas universidades españolas, articuladas bajo el título "De la dictadura a la democracia", en la Universitat Autònoma de Barcelona se celebra el 30 de abril la dedicada al papel de la oposición antifranquista en la deslegitimación, cuestionamiento y crisis del franquismo, un activismo que hizo imposible el mantenimiento de la dictadura.
Desde la década de los sesenta, el régimen franquista no pudo ejercer el estricto control social que había practicado durante el ventenio anterior. Los cambios socioeconómicos que experimentó el país dieron oportunidad a la oposición, obviamente clandestina, de hacer emerger núcleos de contestación social, política y cultural que fueron decisivos para la rearticulación de la sociedad civil. Dicha oposición fue multiforme y actuó en planos muy diversos, con intensidades variadas. Pero toda ella influyó decisivamente en la generación de una cultura democrática esencial para impedir que la dictadura pudiera mantenerse tras la muerte de Franco.
Programa
10 – 10,15 INAUGURACIÓN
10,15 – 11 UNA TIRANÍA A LA SOMBRA DE LA LEY. OPINIÓN, DISIDENCIA Y OPOSICIÓN DURANTE LA DICTADURA DE FRANCO - Javier Muñoz Soro (UCM)
El diccionario de la RAE da los términos “disidencia” y “oposición” como sinónimos, con antónimos como “unanimidad” y “consenso”. Sin embargo, se trata de conceptos no intercambiables, no solo por su grado de intensidad, sino también por sus diferencias cualitativas. Las trayectorias políticas y los espacios de disidencia evolucionaron durante la larga dictadura de Franco y han centrado un debate que dura ya cinco décadas sobre la naturaleza del régimen, así como sus consecuencias en la vía que transitó a la democracia. Este debate debe ser abordado desde un estudio de los conceptos y las prácticas políticas que permita situar las acciones de los agentes individuales y colectivos dentro de unos límites difusos, pero bastante previsibles en aquellos años, que tienen en la disidencia un factor explicativo clave, en relación con otros como la represión, la tolerancia y el reformismo. Se trata de interpretar el valor del disentimiento “desde dentro” del sistema, porque “no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”, como escribió Montesquieu.
11-11,45 - LOS COMUNISTAS Y LA MOVILIZACIÓN CONTRA EL FRANQUISMO - Carme Molinero y Pere Ysàs (UAB)
Al final de la guerra civil, el PCE rechazó convertirse en un partido en el exilio, lo que determinó que, a lo largo de toda la dictadura, su objetivo esencial fuera lograr la máxima organización posible en España, y que la actividad principal del exilio estuviera dirigida al apoyo humano y material a los militantes del “interior”. El PCE impulsó la resistencia armada contra el franquismo hasta la constatación de la definitiva consolidación de la dictadura y su aceptación internacional. Los cambios que efectuó entre finales de la década de los años cuarenta y mitad de los cincuenta -el “cambio táctico”, la política de “reconciliación nacional”- sentaron las bases de una nueva política comunista, con la democracia como objetivo primero y esencial, que, con las transformaciones económicas, sociales y culturales que vivió la sociedad española en década de los años sesenta, ofrecieron crecientes oportunidades para impulsar la movilización social y política contra la dictadura. La acción de los militantes comunistas fue decisiva en las Comisiones Obreras, en el movimiento estudiantil, en el más tardío movimiento vecinal, y en sectores del mundo cultural y profesional, convirtiéndose en “el partido del antifranquismo”, a la vez que impulsor de la unidad de toda la oposición, solo muy tardíamente alcanzada.
11,45-12 Descanso
12 - 12,45 FRAGMENTACIÓN, QUIEBRA Y RECONSTRUCCIÓN PLURINACIONAL DEL SOCIALISMO ESPAÑOL - José Luis Martín Ramos - (UAB)
La agravación de las divisiones internas en el PSOE durante la guerra civil desembocó finalmente en una ruptura formal, orgánica además de política, en el exilio. A esa situación se sumó el factor, diferenciador a la postre, de la formación relativamente autónoma del socialismo clandestino en el interior de España. Hubo que esperar hasta el final de la segunda guerra mundial para que se estableciera la hegemonía de la organización del PSOE reconstituido en el exilio francés bajo el liderato de Llopis, a la que se sumó Prieto, retornado de su exilio en México, reconocida por la organización del interior. La guerra fría y la evolución de la socialdemocracia europea en los cincuenta moldearon ideológicamente al nuevo PSOE, que, por otra parte, solo pudo reconstruir parcialmente y de manera precaria sus organizaciones en España. La década de los sesenta vió la eclosión de nuevas opciones socialistas que se constituyeron sobre la pauta de una concepción multinacional de España y su formación como formaciones territoriales específicas, en Cataluña, País Valenciano, Aragón, Galicia y a comienzos de los setenta en Andalucía; formaciones, por otra parte, influidas por las corrientes renovadoras del socialismo europeo, la francesa en particular. El fin de la dictadura y el proceso de transición a un régimen de libertades democráticas llevó a la unificación final de ambos campos socialistas, con algunas excepciones.
12,45 - 13,30 LA REVOLUCIÓN IMAGINADA: LAS IZQUIERDAS REVOLUCIONARIAS - Pau Casanellas y Ricard Martínez i Muntada (UAB)
En 1987, a dos décadas escasas del mítico 68, Tariq Ali escribía en sus memorias sobre aquellos años (Street Fighting Years) que burlarse o ridiculizar los sesenta se había convertido en un pasatiempo europeo. Semejantemente, la visión predominante sobre la militancia revolucionaria bajo el franquismo (y más allá) ha sido la de una anomalía extemporánea, caracterizada casi exclusivamente por un ultraactivismo estudiantil imbuido de un espíritu entre naíf y quimérico. La interpretación que proponemos aquí defiende, por el contrario, que hay que entender el fenómeno como una de las cristalizaciones del amplio —y plural— magma antifranquista, con una intervención significativa en ámbitos como el obrero, el vecinal, el estudiantil o las cárceles. Y, unos años más tarde, con un rol pionero en los movimientos feminista, gay-lésbico, ecologista o antimilitarista. La cultura anticapitalista en la que se inscribían —y alentada por— estos militantes revolucionarios estaban, por lo tanto, plenamente enraizada en su realidad inmediata, al tiempo que constituía la declinación local de una «comunidad imaginada de la revuelta mundial» (en expresión de Simon Prince) alimentada por la vasta oleada de luchas que recorrió el planeta desde mediados o finales de los años cincuenta. En el contexto español, aunque la contribución de las izquierdas revolucionarias a la erosión de la dictadura y, en última instancia, al bloqueo de las opciones continuistas fue fundamental, sus metas últimas en clave de lucha de clases —no ajenas a expectativas de sectores más amplios— quedaron en cambio por el camino, como fue pauta común en tantos otros lugares.
15 - 15,45 LOS NACIONALISMOS SUBESTATALES, ENTRE CONTINUIDAD Y RENOVACIÓN - Paola Lo Cascio (UB)
El presente capítulo pretende analizar el papel jugado por los nacionalismos subestatales en la coyuntura de los últimos años de la Dictadura Franquista y de la Transición democrática.
El estudio pretende analizar no tanto las vicisitudes internas de las fuerzas políticas nacionalistas que en Cataluña, Euskadi y Galicia se sumaron a las acciones en contra de la Dictadura, sino más bien las características de sus planteamientos de oposición, en sus bases sociales de referencia, su relación con las fuerzas antifranquistas y con las plataformas unitarias, y, sobre todo, su capacidad de influencia en el marco de los procesos considerados.
En este sentido la atención se centrará, para el caso vasco, en el PNV y en el mundo, que, a partir de los años 60, acabará conformando la izquierda abertzale.
En el caso catalán, se analizará la acción de ERC -con su importante sesgo generacional-, de Unió Democràtica de Catalunya pero sobre todo, del nuevo nacionalismo de raíz católica encarnado por la galaxia de personalidades e iniciativas que finalmente confluirían en Convergència Democràtica de Catalunya, y que representaron una apuesta clara de sectores de clases medias catalanas. También se prestará atención a la trayectoria del antiguo Front Nacional de Catalunya, y de la divergencia de sus sectores más jóvenes a partir del final de los años Sesenta, que acabaron conformando el magma de un independentismo nuevo influido por las tesis de la izquierda post sesentayochista.
Para el caso de Galicia, se centrará la atención especialmente, en el Bloque Nacionalista Galego, desde la fundación de la Unión do Povo Galego (UPG) a principio de los años 60 y la creación de la Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG) en 1975, en la senda de creación de una fuerza política frentista y de izquierdas capaz de articular una alternativa política y electoral claramente nacionalista.
Finalmente, también se analizará la evolución del nacionalismo canario, y, muy especialmente, del Movimiento Por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), fundado por Antonio Cubillo en Argelia en 1964, fuertemente influenciado por las tesis anticoloniales y africanistas y que, a lo largo de los años 70, llegó a tener también algunas expresiones de lucha armada.
15,45 - 16,30 LA CONFORMACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ANTIFRANQUISMO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (1956-1975) - Miguel Ángel Ruiz Carnicer (UZ)
El presente trabajo trata de iluminar el camino que va desde una sociedad alineada con los vencedores o bien exhausta y sometida a éstos en 1939, a una ciudadanía inmersa en una parte significativa en unas prácticas sociales y culturales que le hacen desembocar con mayor o menor consciencia política en una actitud contraria al régimen a la altura de 1975. Recorrer dicho camino significa revisar la evolución cultural del país desde mediados de los cincuenta con especial atención a formulaciones alternativas de cine, teatro, oferta editorial y de publicaciones, manifestaciones artísticas o canción de autor, pero también recoger aspectos más ligados a la evolución social de los medios de encuadramiento del régimen, el aparato educativo y universitario y los cambios en los procesos de socialización. Los avances de esa red informal de cultura que pone en entredicho la cosmovisión de los vencedores de la guerra civil ayudan a explicar la maduración social y política de una ciudadanía española que va a dejar atrás un régimen anclado en la guerra y la victoria.
16,30-17 Debate